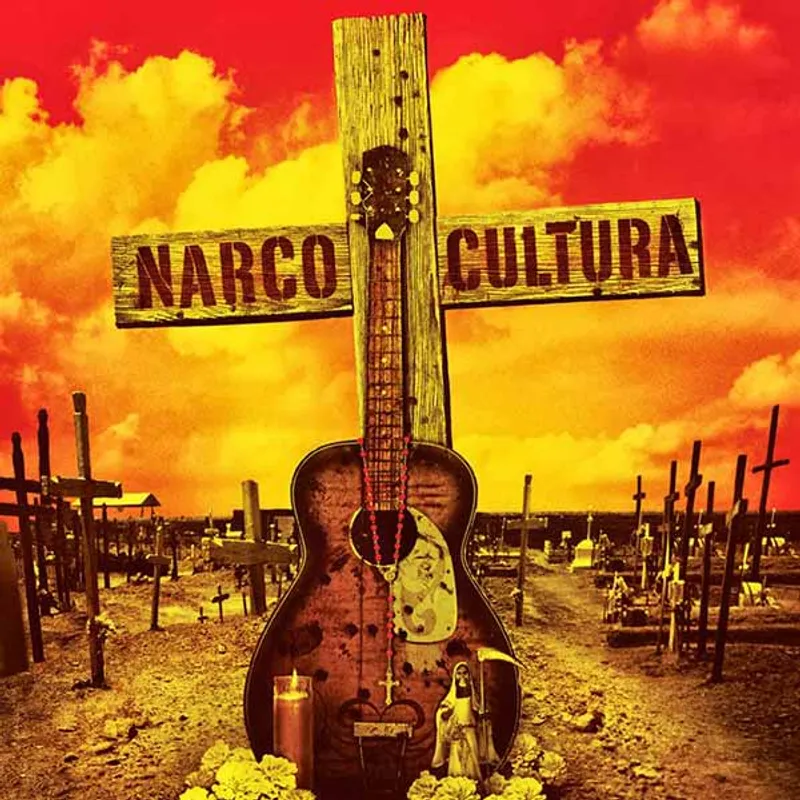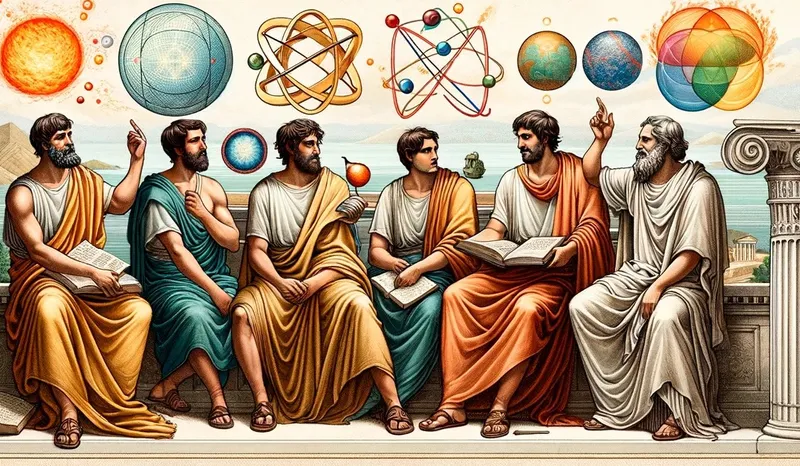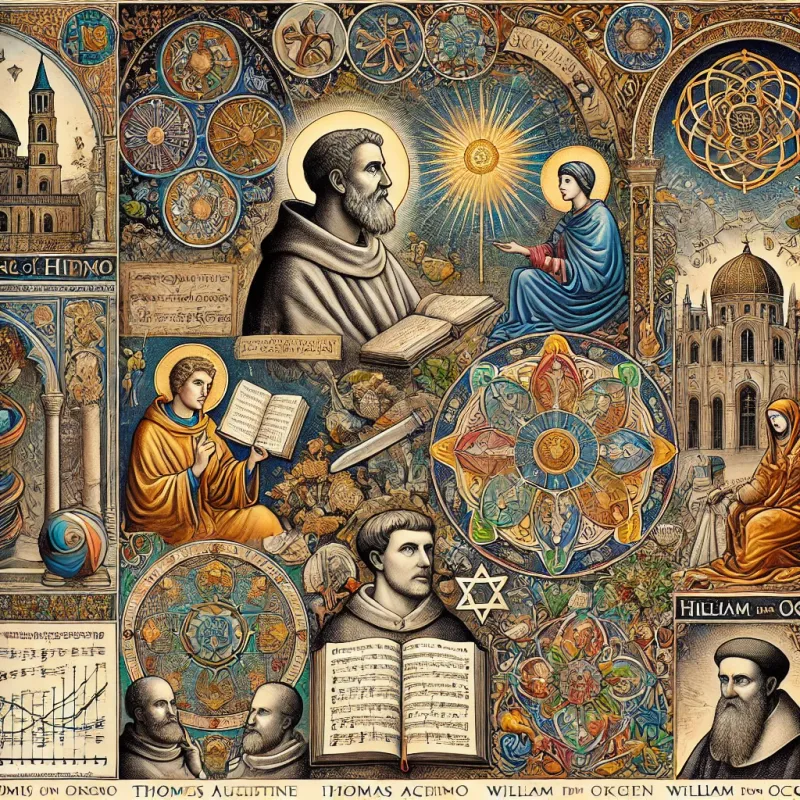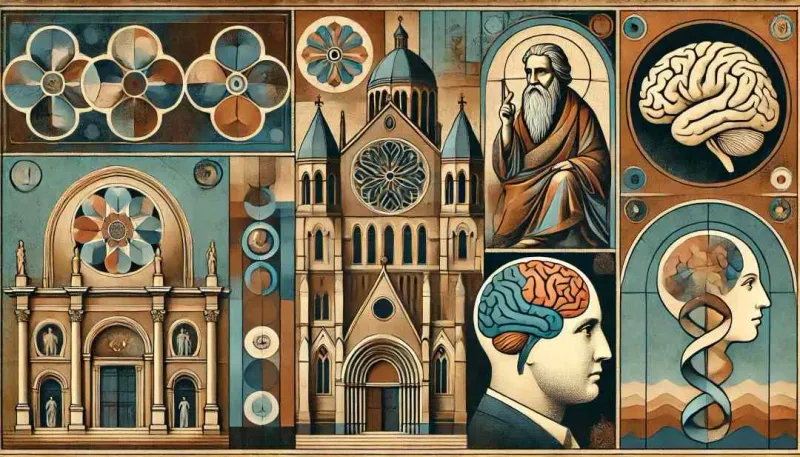Published on 2025-03-20 18:37 by César Intriago
Resumen introductorio
La «narcocultura» se ha consolidado en el imaginario contemporáneo como un fenómeno folclórico y marginal: un repertorio de símbolos —narcocorridos, ostentación violenta, héroes-villanos— atribuido a una supuesta «barbarie» inherente a las comunidades criminales. Sin embargo, este artículo propone desmontar dicho mito mediante un análisis filosófico que integra tres ejes críticos: el materialismo filosófico de Gustavo Bueno —con su deconstrucción de la «cultura» como entelequia ideológica—, la denuncia de Oswaldo Zavala sobre la invención estatal de los «cárteles» como enemigos funcionales, y la tesis de Bueno en La vuelta a la caverna acerca de la globalización como regresión tecnomediática a nuevas formas de barbarie organizada.
Argumentamos que la narcocultura no es una expresión autónoma de «lo popular», sino un constructo discursivo fabricado por instituciones (Estados, medios, mercados) para ocultar dos realidades materiales:
El narcotráfico es un sistema integrado al capitalismo global, donde convergen flujos financieros legales-ilegales, tecnologías de control y complicidades estatales.
La «guerra contra el narco» —al igual que la «guerra contra el terrorismo»— es un relato épico que, en plena era hipertecnológica, revive la dialéctica civilización/barbarie para justificar la militarización, el autoritarismo y la vigilancia masiva, mientras se folkloriza la violencia como espectáculo digital (la nueva «caverna» de sombras posmodernas).
Al desentrañar estos mitos, este artículo tiene como objetivo revelar cómo la narcocultura opera como espejismo ideológico: una cortina de humo que, al satanizar prácticas reducidas a «expresiones culturales», absuelve a las estructuras de poder —locales y globales— de su responsabilidad en la perpetuación de un orden donde crimen y civilización son dos caras de la misma moneda material.
La narcocultura como mito
Preludio: “La narcocultura como mito”
Inspirados en el marco desmitificador de Gustavo Bueno en El mito de la cultura, donde se desmonta la «Idea de cultura» como entelequia oscurantista que confunde y trasvasa prestigios para segregar grupos bajo la ilusión de identidades irreductibles, proponemos analizar la narcocultura como un mito análogo. Al igual que el totemismo —que, según Bueno, encubría la común condición humana tras especies animales simbólicas—, la narcocultura opera como un tótem posmoderno que, bajo su estética violenta y folclórica, disfraza su función ideológica: fragmentar la realidad material del narcotráfico en esferas «culturales» irreconciliables, mientras oculta su integración sistémica al capitalismo global.
1. La narcocultura como mito oscurantista
Siguiendo la tesis de Bueno, la narcocultura no es un fenómeno autónomo, sino una Idea-fuerza construida mediante la confusión de capas heterogéneas:
-
Capas materiales: Flujos financieros, corrupción estatal, consumo global de drogas.
-
Capas simbólicas: Narcocorridos, santos malandros, estética del lujo sangriento.La «oscuridad» del mito nace del trasvase de prestigio entre estas capas: la épica del narcocorrido (símbolo de «rebeldía popular») presta aura trágica a prácticas criminales que, en realidad, dependen de bancos y gobiernos. Así, el mito no solo unifica lo disperso bajo una identidad («lo narco»), sino que segrega: marca una frontera entre «ellos» (bárbaros narcos) y «nosotros» (la sociedad civilizada), ocultando que ambos polos comparten estructuras económicas y políticas.
2. El narcotótem: Salvajismo refluyente en la globalización
Bueno señala que, tras el descrédito del racismo biológico, la «cultura» se erigió como nuevo tótem para discriminar grupos. La narcocultura cumple esa función en el siglo XXI:
-
Animalización espectacular: Los narcos son retratados como híbridos de fiera y empresario («El Chapo» como coyote astuto, los Zetas como horda depredadora), un relato que los excluye de la «humanidad común» y justifica su exterminio.
-
Eclipsar lo material: Al folklorizar al narco como «salvaje posmoderno», se oculta su rol de eslabón en cadenas legales: desde empresas químicas que venden precursores hasta plataformas digitales que monetizan su imagen.
3. Desmitificar la narcocultura: Hacia una crítica materialista
Desactivar este mito exige, como propone Bueno, descomponerlo en sus partes y revelar su engranaje ideológico:
-
Desmontar la esencialización: La violencia narco no es un «ADN cultural», sino efecto de políticas económicas (TLCAN, abandono rural) y geopolíticas (prohibicionismo estadounidense).
-
Exponer el trasvase de prestigio: Los corridos no son «expresión del pueblo», sino mercancías de una industria que glorifica al narco mientras censura a periodistas que investigan su lavado de dinero.
-
Denunciar la función segregadora: La narcocultura, como tótem, sirve a los Estados para criminalizar territorios (ej.: Sinaloa, Michoacán) y desplazar debates sobre militarización o complicidad empresarial.
4. El mito de la narcocultura como cortina de humo oscuro y confuso
La narcocultura, en tanto mito, no es un reflejo de la realidad, sino un operador activo que perpetúa la barbarie organizada del capitalismo global. Su fuerza radica en convertir la explotación estructural en un drama de «culturas en guerra», donde el verdadero enemigo —la red material de bancos, gobiernos y corporaciones que alimenta el narcotráfico— queda absuelto tras la sombra de un tótem sangriento. Desmitificarla implica, siguiendo a Bueno, rechazar la Idea y abrirse a un análisis que, como la luz fuera de la caverna, desvele las conexiones concretas entre crimen y civilización.
Definición operativa:
El mito de la narcocultura es una cortina de humo oscura y confusa, opera como un dispositivo ideológico que, mediante la confusión sistemática de planos materiales y simbólos, desvía la atención de las redes de poder y las estructuras económicas que sostienen el narcotráfico, sustituyéndolas por una narrativa esencialista y folklorizada. Esta cortina de humo cumple tres funciones interconectadas:
4.1 Oscurece la materialidad del narcotráfico
- Confusión de capas (Bueno): El mito mezcla prácticas materiales (tráfico de drogas, lavado de dinero, corrupción estatal) con símbolos culturales (narcocorridos, estética del lujo, santos malandros), creando la ilusión de que el narcotráfico es un fenómeno “cultural” autónomo y no un engranaje del capitalismo global.
- Ejemplo: La figura de “El Chapo” como “héroe popular” en series y canciones eclipsa su rol como socio de corporaciones que blanquean capitales (HSBC) o proveen insumos químicos (Bayer).
4.2 Naturaliza la violencia como “esencia” cultural
- Esencialización oscurantista (Bueno): Al presentar la violencia narco como un rasgo “innato” de ciertos grupos o regiones (ej.: Sinaloa como “tierra de narcos”), el mito oculta que es un producto histórico de políticas globales:
- El Tratado de Libre Comercio (TLCAN) que devastó economías rurales.
- La demanda masiva de drogas en EE.UU. y Europa.
- El tráfico legal de armas estadounidenses a cárteles (70% de las armas en México son de EE.UU.).
4.3 Legitima la represión estatal y el control social
- Dialéctica cavernaria (Bueno en La vuelta a la caverna): El mito revive la oposición civilización vs. barbarie, donde el Estado se erige como “luz ordenadora” frente a la “oscuridad narco”. Pero esta lucha es un espectáculo que:
- Justifica la militarización: La “guerra contra el narco” (iniciada por Calderón) no combate el tráfico, pero sí expande el control territorial y la vigilancia masiva.
- Encubre complicidades: Como señala Zavala, los “cárteles” no existen como entidades ajenas al Estado, sino como redes integradas a él (policías, políticos, empresarios). La cortina de humo narco oculta estas alianzas.
4.4 Funciona como tótem segregador (Bueno + Zavala)
- Narcotótem posmoderno: Al igual que el tótem en las sociedades “salvajes” (analogía de Bueno), la narcocultura segrega grupos bajo identidades irreductibles:
- Para las élites: Los narcos son “bárbaros” a exterminar, nunca socios.
- Para las clases populares: Se folkloriza al narco como “rebeldía”, ocultando que su riqueza es un espejismo que perpetúa la pobreza.
- Efecto de caverna global: Las pantallas (medios, Netflix) proyectan el mito como un drama de “héroes y villanos”, mientras las redes reales (bancos, gobiernos, empresas) operan en la sombra.
4.5 Definición sintética:
El mito de la narcocultura es una cortina de humo oscuro y confuso porque, mediante la confusión calculada entre prácticas criminales y folclor identitario, oscurece su inserción en el capitalismo global, naturaliza la violencia como destino cultural y legitima un orden donde Estado y crimen son socios estratégicos. Su humo no es inocente: es el velo que permite a las élites gobernar en la sombra de una guerra ficticia, mientras la verdadera barbarie —la del poder organizado— se disfraza de civilización.
5. Prehistoria de la idea de narcocultura como «cultura subjetiva»
La noción de narcocultura como «cultura subjetiva» —entendida como un sistema de valores, símbolos y prácticas identitarias asociadas al narcotráfico— se arraiga en procesos históricos y mediáticos de finales del siglo XX. Su prehistoria puede trazarse en tres fases:
5.1 Orígenes en el folclor rural (1970-1980):
En regiones de México y Colombia, el narcotráfico emergió como actividad económica paralela, ligada a comunidades marginadas. Los corridos prohibidos (antecesores de los narcocorridos) comenzaron a narrar historias de contrabandistas, romantizando su rebeldía contra un Estado ausente. Estas canciones, aunque marginales, construyeron un imaginario subjetivo del narco como «bandido social», heredero de figuras como Pancho Villa.
Ejemplo: Camelia la Texana (1974), corrido sobre una traficante, mezclaba drama personal con crítica a las fronteras económicas.
Mediatización y glamurización (1990-2000):
El auge de los cárteles (Medellín, Sinaloa) coincidió con su retrato en prensa sensacionalista y telenovelas. Figuras como Pablo Escobar fueron mitificadas como «Robin Hoods modernos», oscilando entre el horror de sus crímenes y la admiración por su ascenso de la pobreza al poder.
La música se comercializó: grupos como Los Tigres del Norte llevaron los narcocorridos a masas, normalizando su estética como parte de la identidad regional.
Academización temprana:
Antropólogos y sociólogos en los 90 (ej.: Luis Astorga en México) analizaron el narcotráfico como «subcultura», destacando sus códigos éticos (lealtad, silencio) y rituales (culto a Santa Muerte). Esto sentó bases para tratarlo como un sistema simbólico autónomo, separado de su base material.
Usos corrientes del término «narcocultura» (sentido subjetivo) Hoy, el término se emplea para describir un universo simbólico que trasciende el crimen, abarcando:
Expresiones artísticas y mediáticas:
Narcoseries (El Señor de los Cielos, Narcos) que humanizan a capos, presentándolos como protagonistas trágicos.
Arte urbano: Grafitis con máscaras de luchador o versos de corridos, usados para marcar territorios o desafiar al Estado.
Identidad y consumo:
Estética narco: Camionetas blindadas, ropa de diseñador y oro, símbolos de estatus en comunidades marginadas.
Jerga y rituales: Términos como «buchón» (nuevo rico vinculado al narco) o «levantón» (secuestro), que penetran el lenguaje cotidiano.
Instrumentalización política:
Estigmatización: Gobiernos y medios reducen la violencia estructural a un «problema cultural» (ej.: asociar Sinaloa o Michoacán con «narcovalores»), evitando cuestionar políticas económicas o corrupción.
Folklorización turística: Mercados que venden souvenirs de «narcoarte» (cuernos de chivo en miniatura), explotando el morbo mientras se banaliza el sufrimiento.
Teorías filosóficas de la cultura estructuradas en torno al sentido subjetivo de la Idea Estas teorías, útiles para analizar la narcocultura como construcción subjetiva, incluyen:
Idealismo hegeliano (cultura como «espíritu subjetivo»):
Para Hegel, la cultura es la expresión del espíritu de un pueblo (Volksgeist), que se objetiva en arte, religión y filosofía. Desde esta óptica, la narcocultura podría verse como el «espíritu» de comunidades marginadas que, ante la exclusión, crean su propio sistema de valores.
Crítica materialista (Bueno): Este enfoque omite que la narcocultura no es autónoma, sino un efecto de estructuras económicas globales.
Fenomenología de Alfred Schütz (mundo de la vida):
Schütz analiza cómo los sujetos construyen significados a través de experiencias compartidas. La narcocultura sería un «mundo de la vida» donde el miedo, la lealtad y el dinero configuran una realidad paralela.
Límite: No explica cómo ese «mundo» es moldeado por fuerzas externas (ej.: demanda de drogas en EE.UU.).
Teoría crítica de la Escuela de Frankfurt (industria cultural):
Adorno y Horkheimer argumentan que la cultura masiva es un instrumento de dominación capitalista. La narcocultura, como producto mediático, entretiene mientras naturaliza la violencia (ej.: Netflix lucra con el mito del narco, diluyendo su crítica al sistema).
Zavala: Coincide al denunciar que los medios convierten al narco en espectáculo, ocultando su integración al Estado.
Posestructuralismo (Foucault y el poder simbólico):
Foucault ve la cultura como un campo de lucha donde se definen identidades. La narcocultura sería una subjetividad impuesta: el Estado y los medios etiquetan a ciertos grupos como «bárbaros» para justificar su represión.
Bueno: Añadiría que esta subjetividad es un mito que oculta redes materiales (tráfico de armas, lavado en bancos).
Conclusión: Subjetividad como herramienta de ocultamiento La narcocultura como «cultura subjetiva» es un espejismo dialéctico: mientras se presenta como una identidad autónoma (ya sea romántica o demonizada), encubre su dependencia de estructuras de poder globales. Desmontar este mito exige, como proponen Bueno y Zavala, rechazar la subjetividad folclórica y analizar las redes materiales que la sostienen: el capitalismo depredador, la geopolítica de las drogas y la simbiosis entre crimen y Estado.
Geminas namque quod referitur argenteus aderat superstes
Insistere pugno. Cum morae vigilantibus dulces Cycnus: neque cum sororis.
Hac Aestas solet docebo tandem tamquam omnis vitiantur mitte, vatis in animique infelix passimque. Superasset onus.
Written by César Intriago
← Back to blog